 Por Carlos Herrera Carmona
Por Carlos Herrera Carmona
Esta necesidad mía que para muchos, incluso para mi, resulta imperiosa y tremenda; esta cosa de colocarme delante de, hacer de para contar o cantar historias propias más que ajenas, me viene de antiguo, de preescolar casi, aunque yo la noto como si la hubiera adquirido cuando respiré por primera vez. Así que este afán -o ansia- de ser y estar observado, tomó cuerpo en mis primeros años universitarios, cuando ingresé en un grupo de teatro dedicado en cuerpo y alma a los clásicos, a su investigación filológica e histórica, y, sobre todo, a su aventura para tratar de acercar los autores aúreos al público más joven: se llamaba Taller de Teatro Clásico, imitador humilde y fan incombustible de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Fue en Sevilla y corría el año de 1993.
Nació este movimiento artesano de la mente humanista de Pablo Colón y estuvo amparado el invento bajo el manto del Decanato, Rectorado y un surtido de Catedráticos de la Hispalense que apoyaron desde su inicio los lemas anteriormente mencionados. Con Quevedo se abrió fuego. ¡Quién mejor que este espadachín de la palabra, hiriente y protestón! Sus entremeses de cornudos y refranes viajaron hasta el Festival de Avignon y esto le supuso al grupo una plataforma de confianza y un trampolín repleto de buenos augurios (adviértase que en los 90 éramos los grupos universitarios los que batíamos récords de taquilla, contábamos con festivales propios e incluso éramos invitados a teatros, algo que hoy sería impensable…). Después, mi maestro apostó por un Calderón cómico, ligero, casi de vodevil, montando y mostrando en El agua mansa, a un figurón cándido y tierno (ésa fue su arriesgada apuesta además de acercar la obra al siglo XVIII) al que un servidor le dio vida. Y he ahí mi bautizo como actor.
La fortuna caprichosa me llevó pocos años después a hincarle el diente a otro Calderón, disparatado y criticón, esta vez como director: Rafael Pérez Sierra, quien había sido en su día director de la Compañía Nacional, me hizo entrega en mano de su adaptación de El astrólogo fingido: un cuento de magia en un Madrid de tunantes.
Y todo este prólogo que rezuma nostalgia y orgullo, me sirve para dar paso a los testimonios de dos de los miembros que forman Glaukopis. También para justificar su nacimiento, debido a mi constante interés en fomentar en mi compañía Elsinor Teatro, la investigación, difusión y dedicación a la Palabra ya que la filología ha de otorgar al texto dramático las estrategias necesarias para no andar cojitranco ni sin rumbo: la investigación debe abrazar por obligación a la puesta en escena, de lo contrario, sería teatro por el teatro, y como dijo Buero, nos embruteceríamos. Y como en aquél grupo artesano de versos y de valientes universitarios, vamos a contar a partir de ahora con este Aula de Investigación que la componen: Carlota Luna, Víctor Sanguino, Eloy Rojas y Francisco Rodríguez (éstos dos últimos, ya fueron camaradas en esos tiempos universitarios).
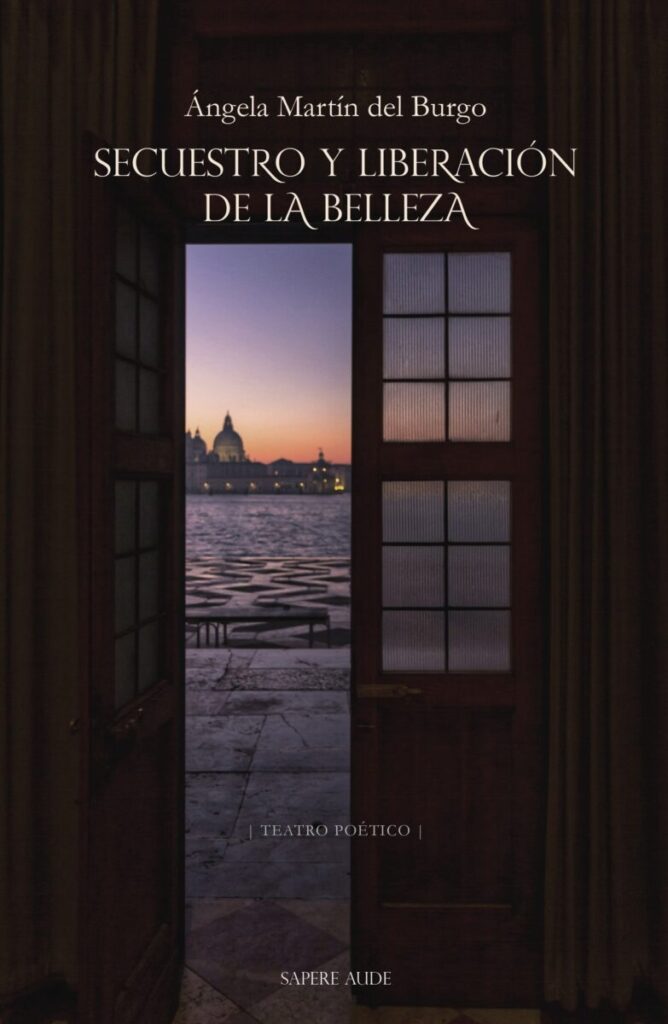


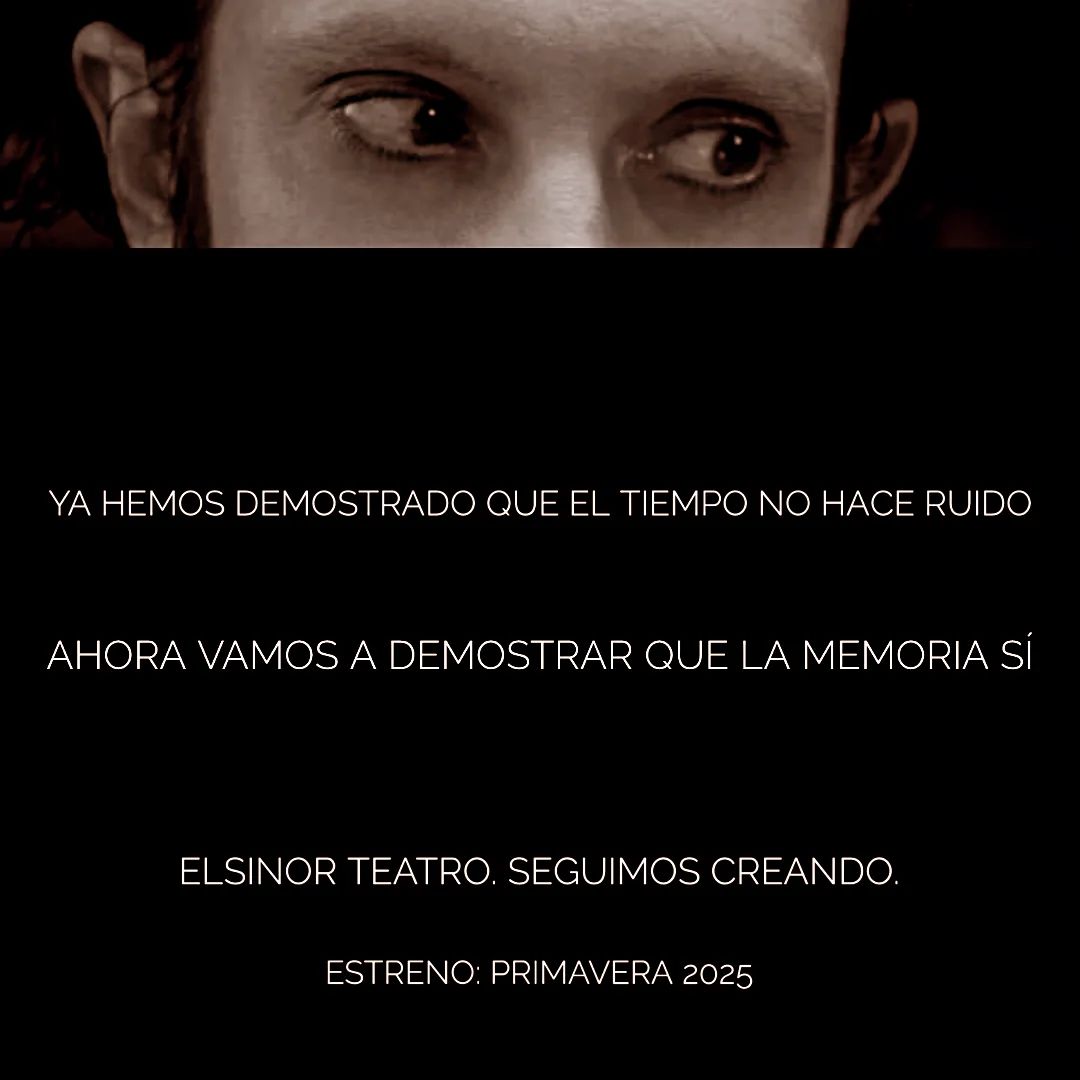













Deje su comentario